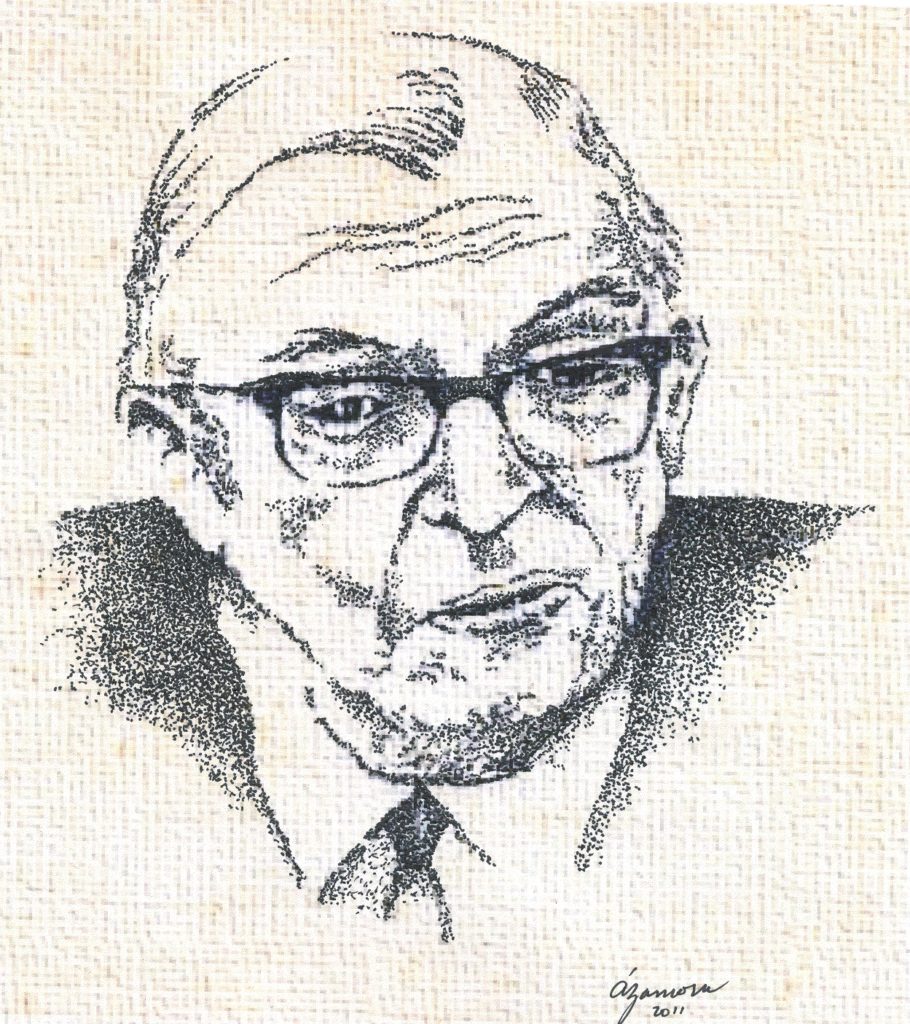*Álvaro Carvajal Villaplana
La mayoría de los autores que han sistematizado la historia de la filosofía analítica en Latinoamérica parten de una noción amplia para poder incluir a tantos autores, temas y antecedentes. Según Larroyo, “[…] sus cultivadores han pasado de meros recepcionistas a la del ensayo, y hacen esfuerzos por mantener al día la traducción española de los escritos fundamentales de la doctrina, aparecidos en otros lenguas” (207).
Salmerón, al igual que otros autores, asevera que los filósofos(as) analíticos (as) latinoamericanos(as) han tenido una mayor vinculación y una mayor participación en la vida filosófica internacional, a esto han contribuido los tiempos, no tanto por la facilidad de las comunicaciones, sino por las crisis económicas y políticas.Según Larroyo en torno a estos intelectuales puede hablarse de “una comunidad de trabajo”, por ejemplo menciona a Kimovsky, Simpson, Nuño, Salazar Bondy, Gutiérrez, Trendall, Castañeda, Raggio, Meneszes, Molina, Yamuni, Rossi, Villorio, Salmerón, Trejo (207). Además, tienen una aspiración común que se lleva a la práctica en los principales países latinoamericanos, en la formación de nuevos cuadros, con especialización en Europa y Estados Unidos.
Continuar leyendo “Cronología de la Filosofía Analítica en Latinoamérica (1930-1990) I Parte”